OPINIONES EN PLAY
Aportes técnicos, estilísticos y formales en la novela “Adónde van los que se van” de Milson Salgado.
Oscar Fernando Sierra-Pandolfi
Escritor y actor.
“Adónde van los que se van” de Milson Salgado. Es una novela ultra- polifónica. Por donde queramos iniciar, la magia de la palabra, y el acierto de sus estructuras complejas nos indican que el camino hacia su lectura es laberintico, no borgeano. Hay un concepto trazado de laberinto en la mente creativa del escritor Milson Salgado. Cuando nos referimos a complejidad que evade lo Copernicano y lo newtoniano , o las teorías surrealistas de un Breton con el automatismo, o la teoría del túnel de Cortázar. Todas estas visiones teóricas están recorridas hasta desgastarse, la unidad semántica se distorsiona con todo el fundamento y profundidad cognoscitiva . (….)El concepto de sistema abierto; en la cibernética tardía, los sistemas alejados del equilibrio, las estructuras disipativas y, posteriormente, la autoorganización y la autopoiesis; en la teoría de catástrofes, los principios de estabilidad estructural y morfogénesis; en la teoría del caos, la dinámica no lineal; todas las ideas anteriores, más o menos armonizadas, en "el paradigma integral de la complejidad”. Esta es la plataforma donde se levantan los cimientos estéticos-estructurales-literarios de la novela “Adónde van los que se van” de Milson Salgado.
En el cuarto bloque (“La palabra”) aborda la concepción de Bajtín sobre el discurso novelesco, la capacidad expresiva de los personajes y la cuestión de la pluralidad de voces y estilos en la novela. Eso se cumple a cabalidad en la novela. Primero , la novela está estructurada 48 capítulos. Giran en torno a una policromía de personajes que sufren introspectivamente los recuerdos, vivencias.
Así que los conocimientos, acciones, creencias, especulaciones. Acontecimientos que se van disgregando a través de elementos diegéticos de mucha fuerza narratoria.
El reloj marca las 10: 00 am de la mañana. El día se ha despertado del gran letargo de una noche escampada. Pero al parecer desea continuar adormitado. Por eso las nubes pasean como globos de humo blanco que rondan en las calles en una danza de mórbidos cisnes. La mañana al oriente frecuentemente de luces altaneras, se atavía hoy de un deslucido color gris.
En “narrative semantics (1976) Dolezel plantea que existen modalidades aleticas, deónticas, epistémicas, y veridictoricas en palabras de Greimas.
Es posible diferenciar cuatro grandes tipos de dominios narrativos de los relatos simples a partir de las cuatro modalidades posibles que se suceden en la novela : el relato alético, regido por las modalidades de la posibilidad, actualidad y necesidad, contará el paso de una imposibilidad a una posibilidad o al revés (la adquisición, por ejemplo, de un objeto mágico por el héroe). En este caso que nos ocupa, la relación padre-hijo (adquirir el respeto del padre), es casi anti- edípico, porque aun con la presencia de la madre, encontramos la “chora” de la que nos habla Kristeva, como receptáculo de un deseo superior oculto en el inconsciente que nos identifican con el dominio materno. En los primeros capítulos, la figura del padre se eclosiona con mucha fuerza narrativa, cargado de la semiosfera cultural. Por ello, el relato deóntico, se emite en el acontecimiento cuando el sacerdote contiene relaciones sexuales con la madre. Es decir, existe una prohibición en el input de la novela.
Lo permisivo-lo prohibitivo, muestra que hay capacidad de mover los hilos emotivos y epopéyicos de los personajes hasta subrayar potencialmente sus capacitadades fabulatorias. Aunque , en la comisión de la prohibición no se lleva a cabo el castigo greimaneano. No obstante, en el segundo tipo de relato axiológico, regido por una diversidad de modalidades , como el sentir-pensar de Guido cuando plantea narrativamente sus origines europeos, sus fracasos , sus “ires y venires” en Alemania, y sus aventuras en otros países durante las guerras mundiales del siglo XX. El narrador Extradiegético , se traslada en cada oración hipotáctica a un narrador autodiegético-heterodiegético que cuenta la historia de todos. La novela, se lanza en cross-over , donde la cultura universal es parte de la armazón del discurso novelesco. El tercer relato, es el epistémico, es el conocimiento (el saber) en su estado de pureza que conforma el sintagma diagonal de la novela desde sus discursos que se atavían en el juego de tiempos , tanto en flashback como en elementos introspectivos-prospectivos. Por eso mismo, la novela, contiene la complejidad de los lenguajes a nivel sociolingüístico, la certeza de capítulos bien definidos y trabajados con arquitectura isomórfica. Desde ahí auguramos que la novela es un maremágnum que acontece en el universo-mundo-casa.
Como lo expresa Bacherlard, la casa es el mundo de la infancia. No solo por la variedad de cronotopos que se bifurcan, el cementerio, la calle, el bosque. Los tiempos vitales de lo humano, la infancia-adultez, los complejos de culpa hasta las primeras experiencias sexuales, los recursos austeros del padre hasta los complejos de culpa maternos, llegando a la boda interrumpida. El narrador, va soltando con delicadeza los discursos del mundo en una especie de caosmosis, no al azar, sabe que la funciona poética, y el sintagma nominal le sirven para sostener el habla del narrador, y el paradigma, con suspicacia, aparece la fantasía del duende verde, no había visto en una novela una variedad de acontecimientos que me llevaran tan lejos, a la extrañeza , la realidad, al surrealismo, in quiere ahondar no solo armar los caracteres psicológicos de los personajes, sino alargar los juegos lúdicos, que desglosan cada capítulo.
Tomando el término duración en su más amplio sentido temporal, Jean Onimus intenta clasificar las novelas según cinco posibilidades de la organización del tiempo en ellas:
(…)la duración lineal cuando no se altera el orden natural de los acontecimientos narrados, (…)la duración múltiple si se hacen presentes a la vez en alternancia las duraciones simultáneas de diversos individuos o grupos, la duración íntima cuando el tiempo físico objetivo se sustituye por el tiempo psicológico o vivido, subjetivo,(…) la duración abierta y la penetración en el pasado si la novela se construye desde la analepsis o retrospección temporal (cfr. Villanueva, 1977: 35-36; Del- gado, 1973: 72).
“Adónde van los que se van” de Milson Salgado, está determinada como duración múltiple. No es común leer novelas en la literatura hondureña, con rupturas temporales. Existe uno que otro caso. Como lo expresa Amoros (1972) “Las raíces de este subjetivismo están bien claras: la filosofía idealista y la profundización, sobre todo a partir de Freud, de la psicología. Ha quebrado la visión objetiva y estable del mundo”. Esto nos indica que la única verdad está anclada en el interior del hombre, su lucha viene desde los orificios del espíritu.
La línea recta, el grand flat o grand plano se distorsiona caleidoscópicamente en la novela “Adónde van los que se van” de Milson Salgado. Esta indagación del ser humano la escuchamos en la boca de Guido o de Henry Roberto, que son personajes amplios, extensos, que tienen largo alcance con las novelas de Butor o de Sarraute, en el sentido que llega a superar la novela local y centroamericana, a las pruebas de lectura nos remitimos. Continúa Amoros (1972) “ La novela, hoy, se propone fundamentalmente una indagación del hombre, y, para lograrlo, el escritor debe recurrir a todos los instrumentos que se lo permitan, sin que le preocupen demasiado la coherencia y la unidad”. No existe unidad aparentemente , ya que la novela nos presenta dos problemas que debe resolver el mismo lector, y dispone de retar a los críticos.
La racionalidad de las herramientas técnicas, y la irracionalidad poética de Bousoño, nos perpetúan que el discurso literario se entromete a los procesos mentales que discurren en lo onírico, y algunas veces, en los niveles sensibles de la realidad. La novela, es poliédrica, aunque humanamente, se relata, el suceder ficticio y el posible suceder.
Aunque las alusiones de eventos, personalidades, filosofía, antropología, política, artes, literatura van marcando una sucesión narrativa que enriquece el plano de combinación del estrato sintáctico, excelente simbiosis, donde se juega de forma extraordinaria la fictivizacion del pensamiento de los actantes. El griego, personaje que aparece de forma solida psicológicamente, y el sacerdote se muestra ante el repudio, y el lastre impúdico de un acto sublime de sexualidad anfitriona nos remite al estado de indiferencia. Quizás, los vivido por Guido, sus deseos, sus vivencias, trasmutadas en experiencias, solo visualizadas en el tenor narratorio del personaje-nuclear.
Según Bal (1977) “los rasgos como grande y pequeño podrían ser ejes semánticos pertinentes, o rico-pobre, o hombre-mujer, amable-cruel, reaccionario-progresista”. Lo anterior, compulsivamente, la novela genera ser creativa sin desplazarse de la realidad, cuando los personajes-poetas, disertan sobre política.
O cuando , vemos en la novela la persistencia de la cultura alemana, desde sus ideologemas, literaturas, conquistas, lógicamente esa la conexión genética de Mendel con Guido.
Aun así, nos plantea “A. Richards, el más destacado de los críticos “señala uno de los rasgos más específicos del lenguaje literario: su ambigüedad, su polivalencia semántica, su capacidad para adoptar significaciones múltiples.” Esto se logra con mayor fortuna en la respectiva novela. Otro de los elementos precisos que debemos considerar acertados, es que Milson Salgado, efectúa con agudeza y precisión el “plano retórico” lo que llamamos Elocutio “Es la tercera parte de la “Retórica”, que trata de la elección y disposición de las palabras y frases. Según Barthes en “La antigua retórica, la operación fundamental de la ilocutivo es la elección de las palabras (electio), seguida inmediatamente de su combinación (compositio).
Si visualizamos, las alusiones, la permanente construcción poética, la descripción a través de la hipotiposis. Lo recalca Amoros[1] (1972) se refiere a la psicologia novelesca abstrae las actitudes psicológicas sociales convencionales para destruirlas a través de un desenmascaramiento, por ejemplo Huxley, exhibe un contrapunto, donde tamiza un extraordinario conocimiento de los motivos recónditos de los seres humanos.
Otro elemento, son los espacios, que están ocasionados por el embrague y el desembrague “A partir de aquí, Greimas considera el embrague un proceso de retorno a la enunciación previa y de identificación entre el sujeto del enunciado y el de la enunciación, por lo que sería contrario al desembrague, o expulsión de las categorías del enunciado fuera de la instancia de la enunciación”.
Ante lo expresado, la novela, se evidencia su enhebra- miento oculto y ambiguo, “también traducido como sarta o estructura encadenada, escalonada o en escalera”, constituye otro procedimiento arquitectónico de la narrativa, destacado por los formalistas rusos y muy frecuente en la más breve y el cuento, mediante el que se conectan distintos episodios a través de un personaje común.”
El personaje común en el sentido de la conectividad es Guido-Henry Roberto. La escalera como procedimiento, hace que la novela, vaya emitiendo sus gradas en los soliloquios y monólogos que fluyen de forma imperecedera. Porque el lenguaje mismo se convierte en la plataforma, para levantar la escalonada que va tirando la cuerda para sustanciar cada capítulo. Podríamos anticipar que se trata de algo novedoso en la novela hondureña contemporánea.
Incluso, la novela se mueve, en ese procedimiento, impulsado por la entropía:
“En literatura, la calidad artística sería inversamente proporcional asimismo a la entropía. Lotman considera que el hombre es permanentemente acosado por la entropía y que una de las funciones de la cultura es frenar dichos ataques, principalmente a través del arte, que sería la única capaz de transformar el ruido y el desorden entrópico en información artística”.
Es un rasgo que le imprime Salgado, para efectos vertiginosos y virtuales. De tal manera que la novela está en un “hacer” y en un “estar” desarrollado a través del efecto de la cinta de Moebius, que en matemática se define “Cinta de Moebius”, es un objeto que desafía el sentido común, nuestros prejuicios de lo que es intuitivo, y que tiene unas curiosas propiedades matemáticas, que impulsaron el conocimiento y el desarrollo de la topología.” Es así que en la novela, se enfrenta al desafío que es con el lenguaje y con los planos y lados de los estratos semánticos -sintacticos. Vinculada también a la “(…)forma tectónica o simétrica, esquematizada en un rombo dividido en cuatro partes iguales, al predominio de la percepción de los efectos de yuxtaposición espacial.” Entre estos puntos gravita , aunque la cinta de Meibius, aparentemente muestra un solo lado y una sola cara, eso podría corresponder a la estructura superficial de la novela.
Sin embargo, se generan un sin número impar de giros, a través de los capítulos que generan un argumento complejo que deber ser comprendido desde una diversidad de aristas. Podría tratarse de una novela de espacio según Kayser (1948), “(…)que estaría marcada por la primacía otorgada en ella a la descripción del ambiente histórico y los sectores sociales a los que alude la trama.”
Acudiendo a una pluralidad de conceptos sobre la espacialidad, se conoce la más importante que propone Bajtín “cronotopo” que es la relación espacio-tiempo” aunque “(…)bien determinadas nociones como la de cronotopo de Bajtín, la de “spatial form” de Frank o la de “topoanálisis” de Bachelard y distintos estudios recientes como los de Forster, Matoré, Poulet, Baquero, Weisgerber, Hamon, R. Gullón, Genette o Zoran, entre otros muchos, han contribuido al desarrollo del estudio de esta categoría”. Tal como lo sostiene Amoros (1978) “Los novelistas han intentado también alcanzar, en este plano temporal, lo que podríamos llamar el “desorden con sentido”.
El sencillo recurso de El tiempo y los Conway, la obra teatral de J. B. PriestIey (el tercer acto sucede en un tiempo intermedio entre el primero y el segundo), se multiplica enormemente, por ejemplo, en Ciego en Gaza, de Huxley: cada capítulo lleva al frente una fecha. Pero estos capítulos no siguen el orden cronológico, sino otro aparentemente arbitrario.”
[1] Amoros, A (1972) La novela contemporanea.
Todos los derechos reservados

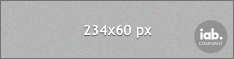
Comentarios